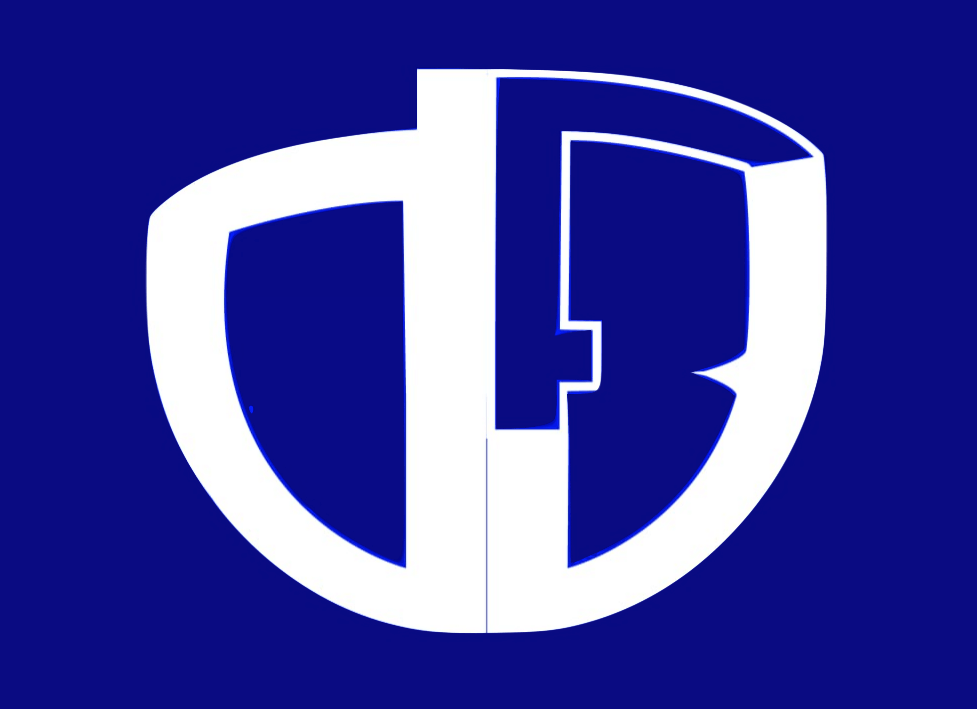Es ya una insensatez negar el crecimiento de la economía dominicana, pues la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas y el serial histórico de nuestras estadísticas comprueban que hemos incrementado el Producto Interno Bruto a un ritmo anual que supera el 5% desde 1950, cuando agregamos un incipiente desarrollo industrial a la economía rural.
Cepal llega más lejos, y dice en las últimas cinco décadas, medidas del 1960 a 2010, el crecimiento per cápita del PIB dominicano fue de un 2.8 % anual, contra un 1.7% del resto de América Latina y el Caribe.
Es también cosa sabida, que crecimiento no necesariamente es desarrollo automático en la misma proporción, si las acciones de políticas no se orientan a una más justa distribución del ingreso, como ha acontecido en nuestro caso.
Así las cosas, el reto ahora, en medio de la pandemia, es ejercitar con iniciativas que puedan dar respuesta rápida o predecible en el tiempo al ideal de regresar a los niveles de desarrollo económico en que nos encontrábamos en el momento en que se presenta el Covid-19.
Por tanto, hay que hacer ajustes que posibiliten dimensionar aún más el virtuoso modelo económico que se ha ido enraizando con el tiempo, que consiste en cuatro grandes motores (sectores), que a partir del primero de ellos, agropecuaria y agroindustria de la caña(1), con acumulación originaria de capital, dio paso a la manufactura y zonas francas(2), a la minería metálica y no metálica(3) y al más reciente y de mayor repercusión en el resto del cuerpo económico: turismo y los servicios financieros, construcción, transporte, ect.(4).
Este modelo de desarrollo que hoy tenemos, con sus aciertos e imperfecciones, es el que ha resistido los choques petroleros de los setentas y los ochentas, que supo afrontar la globalización con sus efectos neoliberales y de apertura forzada del mercado interno; los estallidos de las más recientes burbujas hipotecaria y financiera, así como también la recesión que a partir del 2010 asola y amenaza los grandes mercados occidentales de Europa y Estados Unidos, nuestros principales socios comerciales.
Es en el Siglo 21, cuando se ve claro los conceptos neoliberales entran en quiebra y la globalización expone todas las debilidades del capitalismo hipertrofiado, cuando un modelo concebido y desarrollado por dominicanos, aprovechando puntuales asesorías de organismos multilaterales, logra implantarse y tener éxito. Pero tiene enormes obstáculos por delante que debe salvar.
INFRAESTRUCTURA EXCEPCIONAL
Con más de 5 millones de tareas bajo riego en las más fértiles planicies y valles del país, garantizadas por más de 2 mil millones de metros cúbicos de agua contenidas en más de 35 grandes y medianas presas, con 5,400 kilómetros de carreteras troncales y secundarias, 7 aeropuertos internacionales y 13 puertos, uno de ellos multimodal, hacen del país una de las naciones del Tercer Mundo mejor dotadas, en condición de salir del subdesarrollo en tiempo relativamente breve.
La infraestructura productiva del campo, con centenares de miles de productores medianos y pequeños distribuidos por todo el país, aporta el 85% o más de los alimentos básicos que consumimos y es suficiente para alimentar a unos 8 millones de visitantes y una cantidad apreciable de nuestros vecinos que suman10 millones de haitianos. Unos 35 mil productores reformados aportan el 60% del arroz; decenas de miles de productores de viandas, granos, café, cacao, tabaco, frutales, vegetales y otros, además de productores avícolas, porcinos y ganaderos constituye una fuerza motriz que, si bien todavía en gran medida dispersa y expuesta a la total apertura del mercado que sobrevendrá, es un activo de enorme valor.
(Esa dinámica productiva del campo y de la ciudad ha posibilitado la creación de una demanda interna singular en toda la región centroamericana y caribeña, de tal forma que cuando el FMI reporta el comportamiento de la economía de los últimos años siempre está presente la afirmación “impulsada esencialmente por una fuerte demanda de interna” la economía dominicana creció…)
El país es ya el principal exportador mundial de banano, cacao y café orgánico, lo mismo que de tabaco hechos a mano e industrial. Y con la producción extensiva de aguacates y mangos, lo mismo que de piñas y otros frutales abrimos un norme potencial de esos mercados.
Contamos también con más de 85 mil habitaciones hoteleras de primera, más unas diez mil en construcción que desde ya lideran la región.
La industria para consumo interno sobrevivió a lo peor: los acuerdos de libre comercio con Centroamérica y Estados Unidos y con la Unión Europea, mientras que las zonas francas se encuentran en un segundo aire luego que la eliminación del acuerdo de multifibras en 2005 le hizo perder más de 60 mil empleos, gracias a que se ha diversificado hacia la electronica, calzados, productos médicos, joyería y un aliado de última hora y retador para ellas mismas y el futuro: la conversión a zonas francas de todas las ensambladoras de cigarros (más de 50) y hasta invernaderos, asunto que habrá definirse en una próxima reforma tributaria y fiscal.
LA DEUDA: ENCLAVE DEL CRECIMIENTO Y TRAMPA A LA VEZ
El aumento imparable de la deuda en este siglo, que ya compromete el 38% de lo que producimos, ha sido un enclave del crecimiento, con el alto precio de condicionarnos a tomarla para mantener el ritmo económico, lo que deviene en un peligroso entrampamiento.
Del 2010 al 2018 la deuda se incrementó un 10.3% tasa media anual lo que se reflejó en 6% de aumento de la misma hasta llegar a un 38% del PIB, aprovechando el buen crédito histórico del país y encubriendo la responsabilidad de hacer frente a la necesaria reforma fiscal.
Los 23 mil millones de dólares de la deuda externa al 2018 (a los que se le agrega la deuda interna para sumar un 38% del PIB) refleja un crecimiento de más del doble (67%) con respecto al 2010, aumento que significa más del doble de la media latinoamericana en el mismo período que fue de 33%. Un acto de suprema irresponsabilidad política.
Por ventura la economía crece cada año, el total de la deuda (externa e interna) se sitúa en la media latinoamericana, por lo que organismos como el FMI y el BM la consideran “manejable”, siempre que recuperemos e incrementemos el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Cosa que no debe frenar una urgente reforma fiscal que reduzca la necesidad de depender del enclave de la deuda. ¡Estamos a tiempo¡
LA REFORMA FISCAL
La reforma fiscal nos la reclaman todos los organismos multilaterales como salvaguardia de la sanidad del crecimiento económico, pero cada gobierno la evita en su oportunidad, porque colocan en primer plano su continuidad después de cada cuatrienio.
Los casi 250 mil millones de sacrificio fiscal que representan el 6% del PIB envuelven la entremezcla de necesarios subsidios de alimentos básicos y a servicios como la energía, el transporte masivo, la educación, el agua potable y para riego y otros, a una economía que basa su competitividad en salarios deprimidos, con “ayudas” a las más grandes corporaciones productivas del país (Central Romana, Consorcio Vicini, Barrick Gold, Ege-Itabo y Ege-Haina, AES Internacional, cementeras, Mercasid, cerveceras, ect.) por vía de exoneración de combustibles absolutamente distorsionantes. Y así también muchos otros subsidios del mismo tipo.
¿Cómo despejar este entramado de intereses populares que toca a toda la población trabajadora y empleada y de grupos situados en la superestructura social que son muy influyentes pero que han acumulado suficientes riquezas como para pedirles que llegó la hora del aporte para la estabilidad social y política? He ahí la prueba a superar y facilitaría a un político convertirse en un orfebre social.
El objetivo es contener la deuda hasta lo justamente necesario. Procurar que el crecimiento anual supere 2% del total de la deuda asumida para devolverla al 30% del PIB en que estaba en el 2010.
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
Después del lanzamiento propagandístico del presidente de la República de que nos encaminábamos a lograr la total independencia alimentaria, se declaró el 2020 como año de la consolidación de la seguridad alimentaria, que es menos ambicioso pero posible si se acometieran verdaderas acciones para lograrlo.
El ministro de la Presidencia, quien de seguro corrigió el entuerto, responsable del programa a ejecutar ha dicho que lo que se persigue es crear un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conaasan) para apoyar la producción agropecuaria con más créditos blandos, la asistencia técnica, mejoras de infraestructuras y equipamientos que repercutan en una mejor inocuidad de los alimentos. En definitiva, atraer y consolidar lo que creen es su principal base electoral: el campo. Y como estamos en campaña…
No se puede hablar de “independencia alimentaria” si para sustituir 1 milón 200mil toneladas de maíz, 600 mil toneladas de soya y más de 300 mil toneladas de trigo que importamos cada año para alimentarnos, ya que habría que sembrar la isla entera de esos granos, si existieran las condiciones para ello. Ni qué decir de las decenas de miles de toneladas de productos del mar que también importamos.
Y si reducimos el objetivo al enunciado por el ministro de la Presidencia, ello sólo es posible con masivo programa de investigación y desarrollo en el sector de la agropecuaria que incremente la productividad actual, con la introducción de una agricultura de precisión que reduzca a niveles razonables la entrega al mar, sin ningún beneficio, del 80% de las aguas que embalsan nuestras presas, previo a un programa extensivo de nivelación de tierras listas para el cultivo, principalmente las arroceras.
Es evidente que la pandemia modificó el escenario sobre el cual el gobierno se planteaba intervenir el campo en forma masiva para incrementar la oferta productiva para el mercado interno y la exportación, pero la necesidad de un proyecto de esa naturaleza sigue siendo válida, aun que habría que restarle el elemento propagandístico con que fue elaborado.
###